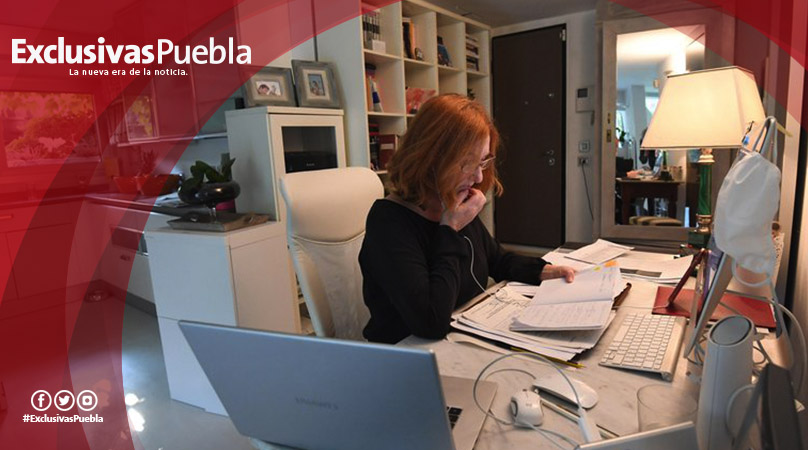🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Infobae
La pandemia de covid-19 ocurre en la era de la “globalización” conducida por las empresas multinacionales y en el marco de un proceso de concentración de los bienes. Ahí estamos. Estábamos allí antes del Covid-19 y el aleteo de la mariposa del virus, que se inició en China -la potencia emergente de esta globalización- revela que las respuestas al virus también están concentradas pero su distribución tiene una velocidad menor que el aleteo que nos enferma.
Stéphane Bancel, CEO de Moderna, el laboratorio que diseñó y produce una de las vacunas ya autorizadas por los organismos oficiales de EEUU y de la Unión Europea para control de fármacos, dijo que el coronavirus llegó para quedarse y que hay que prepararse para convivir con él por largo tiempo. Dicen los científicos que continuarán perfeccionando y ampliando el espectro de productos destinados a contestar eficazmente cada nuevo giro del virus.
Será, a su decir, un largo período de “guerra de guerrillas” entre el virus -camuflado o disfrazado en distintas variantes más contagiosas o más letales- y vacunas cada vez más inteligentes.
Este escenario hará de las públicas unas políticas cada vez más sanitarias o biológicas. La preservación de la vida funcionaba hasta ahora protegiendo la vida desde el nacimiento y prolongándola de manera extraordinaria y aumentando la duración saludable de la vida.
“El nuevo escenario hará de las públicas unas políticas cada vez más sanitarias o biológicas”
El mensaje del CEO de Moderna advierte de la posibilidad y de la alta probabilidad, que el futuro esté condicionado por “el cómo” protegerse del coronavirus o “el cómo” organizar la vida y el trabajo, respecto de la defensa de la vida en relación con el ataque de este y otros virus que podrían replicar en el futuro, problemas similares o cuestionamientos del mismo tipo y misma intensidad respecto a la preservación de la vida.
Es una advertencia que puede ser posible, aunque tal vez, poco probable. Pero al ser posible exige tener en cuenta ese riesgo colectivo. La aparición del Covid-19 enseña que no se estaba preparado ni para “cuidarnos” estando sanos, ni para “curarnos” si enfermábamos; y tampoco para “detectar” el contagio y “evitar” la transmisión.
Sobre todo, no estábamos preparados para la continuidad de la vida que veníamos llevando y que, con el trabajo de los humanos, provee de los bienes y servicios esenciales para la preservación de la vida, de las condiciones adquiridas de la vida y el acceso pleno a los bienes espirituales que prodiga la relación entre seres humanos.
El encierro y el distanciamiento han dañado la idea del Tú que es esencial para ser conscientes del Yo. Este es un daño al tejido que nos une. A pesar del entusiasmo de las grandes multinacionales de la comunicación, disponer de medios maravillosos de contacto, no repara ese daño. Simple, la Universidad se muere sin diálogo, sin debate, sin todo el lenguaje presente, el de la palabra, el de la gestualidad, el del silencio. El ágora se muere sin la presencia y de ahí ¿qué democracia sin demos?
No se trata de una suma de individuos sino de la constitución de lo colectivo. ¿Cómo recuperar la riqueza humana de la sociabilidad conviviendo con el virus?
Se ha aprendido muchas cosas en materia de detectar y prevenir la enfermedad. Ese conocimiento adolece de un problema de producción y de distribución. Existiendo las vacunas, el gran instrumento de la prevención, las mismas no se producen en cantidades suficientes o al ritmo necesario y su distribución no sigue un criterio compatible con la equidad universal.
Este hecho, y todos los que lo precedieron, revelaron la dependencia que todos los países experimentan respecto de aquellos pocos con capacidad para investigar, producir y “autorizar” los bienes y los servicios que pueden ayudar al cuidado, la detección y la prevención de la vida ante la pandemia.
Está claro que la “investigación” -con el apoyo público- está concentrada en las grandes empresas y en los países que hoy son de avanzada científico-tecnológica. Lo mismo ocurre con la producción de esos bienes y también con la “autorización” de los productos de prevención y tratamiento.
Todo esto ilustra un proceso que se puede llamar de “adelanto” en la carrera del desarrollo de unos países y de unas empresas, sobre otros y otras. O visto desde otro punto de observación, esto ilustra, con colores muy subidos, la dependencia de unos, los más atrasados, respecto de otros.

¿Responde esto a la universalidad de los bienes?
Particularmente preocupa el dominio, la supremacía en materia de “autorización”: la autorización responde al paradigma científico del momento y al mismo tiempo lo construye.
En síntesis, si la pandemia pasará a formar parte del contexto de nuestra vida en esta área de investigación, autorización, producción, es imprescindible forjar una conducta proactiva de la política.
El rol del mercado
En investigación y producción de productos de alta complejidad urge una convocatoria a grandes bloque comerciales de diferentes países para encarar un proyecto común para tener las dimensiones necesarias.
La UBA, bajo la conducción del Rector Alberto Barbieri, y entidades públicas de primer nivel de Brasil, han desarrollado acuerdos científicos previos a la pandemia. Esa puede ser la base de un proyecto regional para la investigación, la producción y la autorización de productos vinculados a esta cuestión.
Un acuerdo para eliminar las postergaciones a las que condena la dependencia y la ausencia de autonomía incluso en aquello para la que se dispone de acreditada capacidad y en la que los acuerdos con países de Mercosur pueden potenciar las capacidades disponibles.
La incapacidad de coordinación de la región es una de las mayores falencias de la Argentina y esta es una enorme oportunidad para comenzar un proceso de trabajos conjuntos. Si esto va a durar, es siempre momento oportuno para empezar.
¿Cómo se llegó a esta situación que más arriba describo en términos de “adelanto en la carrera del desarrollo de unos países y de unas empresas, sobre otros y otras, lo que ilustra la dependencia de unos, los más atrasados, respecto de otros”?
La cuestión de esta “emergencia sanitaria que amenaza prolongarse”, es decir, que bien podría ser no sólo un accidente de la naturaleza sino un aviso acerca de cómo podrían ser los riesgos biológicos del futuro -habida cuenta de los dichos del CEO de Moderna o las advertencias de Bill Gates- llaman a pensar en términos de la capacidad de respuesta sino nacional al menos regional.
La demora en la llegada de los suministros sugiere cuestiones de estructura: las necesidades son universales y las respuestas (los productos) son particulares y por lo tanto satisfacer las necesidades implica “cola”. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta a esa pregunta contiene el fundamento de una nueva estrategia o un retorno a las “viejas razones”. Decía el poeta “lo nuevo es lo que se ha olvidado” (Francis Bacon).
La globalización neoliberal, que no es estrictamente la globalización “natural”, es la nacida de una visión del capitalismo conducido por las empresas multinacionales y no por los “estados nacionales” que sería la etapa anterior.

Hubo varias etapas en el proceso de hacer del mundo uno con crecientes interconexiones planetarias, la globalización, adoptando y adaptando los procesos tecnológicos que hacían posible la reducción y la proximidad del espacio; y con ella el compartir los avances en las condiciones productivas que permitían mejorar la calidad de vida.
Estatismo y sustitución de importaciones
A partir de la crisis de los 30 (siglo XX) comenzó en varios países una política gobernada por el Estado decidida a procurar la incorporación de todos los avances tecnológicos y apalancar con ellos la transformación de la estructura productiva y del comercio exterior.
El común denominador de todos esos años, hasta los 45 posteriores, fue “la sustitución de importaciones”, que implicó la industrialización y la instalación de cadenas interiores de valor que recorriera la mayor cantidad de eslabones posibles hasta llegar al producto final.
La meta fue avanzando progresivamente desde la sustitución de la importación de los bienes finales destinados al consumo -y la construcción de la cadena de valor local desde el principio hasta el final allí donde era técnica y económicamente posible- hasta lograr capacidad exportadora.
Ese proceso, propio de la madurez de la productividad, fue abortado deliberadamente.
La estrategia industrialista a partir de los años 30 implicó la sustitución de la producción de insumos allí donde había materias básicas disponibles y también algunos avances en materia de bienes de capital, maquinarias y herramientas.
“La estrategia industrialista a partir de los años 30 implicó la sustitución de la producción de insumos allí donde había materias básicas disponibles y también algunos avances en materia de bienes de capital”
El Estado decidió esas políticas que rigieron durante 45 años. No era el mercado y las condiciones naturales del mismo, el que orientaba esas decisiones de inversión privada, sino que el Estado generaba, vía política industrial y de desarrollo, esas “condiciones para el mercado”.
Se pasó de la orientación por las condiciones del mercado a la creación política de condiciones para que, las decisiones de mercado, tuvieran incentivos integradores del aparato productivo.
Ese período de “globalización conducida” implicó la incorporación de tecnologías y capitales y de organización de la producción promovidas por el Estado. Es la etapa, también en todo el planeta, del capitalismo gobernado o asociado a las políticas públicas, es decir al Estado.
Ese capitalismo, a su vez, fortalece al Estado y le genera la posibilidad de desarrollar el Estado de Bienestar que fortalece el tejido social del capitalismo post crisis de 1930.
El capitalismo, en definitiva, es un régimen de utilidades más salarios. El desarrollo de los salarios fortalece el mercado interno y el desarrollo del capital nacional fortalece las utilidades nacionales y la reinversión en el ámbito de la Nación.
La función de la política
La política debe concentrarse en fortalecer (incentivos) la acumulación de capital de modo de incrementar la productividad en un marco macroeconómico, con una política de ingresos consensuada, que fortalezca la “competitividad” que se resume en el desarrollo de las exportaciones (nuevos productos y nuevos mercados) y su base que es la sustitución de importaciones. El consumismo, como toda política de un solo objetivo, y la fuga de ahorro, son las señales que esa política no está concentrada en aquello que debe estarlo.
Ese capitalismo y esa política correcta, a su vez, fortalecen al Estado y le generan la posibilidad de desarrollar el Estado de Bienestar que fortalece el tejido social del capitalismo y que vaya si lo fortaleció en la post crisis de 1930″.
¿Dónde estamos ahora? Estamos en una nueva globalización, la surgida a partir del paradigma neoliberal, que es la dirigida, ya no por los Estados Nacionales, sino por las empresas multinacionales las que, para optimizar su capacidad de decisión y organización, requieren derribar los límites tradicionales, las fronteras, que implican al capitalismo nacional y al Estado como conductor del proceso capitalista.
La nueva globalización, la conducida por las empresas multinacionales, hace que “el progreso” fluya básicamente al capital generando una inimaginable concentración de la riqueza
Claramente mientras que en la etapa anterior de la globalización, la conducida por los Estados Nacionales, el progreso fluía al territorio, a la geografía de las naciones, y a las personas que los habitan y no sólo al capital. La nueva globalización, la conducida por las empresas multinacionales, hace que “el progreso” fluya básicamente al capital generando una inimaginable concentración de la riqueza en la que el valor bursátil de algunas de esas empresas y el patrimonio de los principales accionistas, superen el PBI de muchas naciones. ¿El progreso que se concentra de ese modo, es lo que llamamos progreso? La producción y distribución de las vacunas covid-19 es un buen ejemplo.
En muchos países la nueva globalización conducida por las multinacionales implicó la desindustrialización. Es el caso de la Argentina y también, por ejemplo, el de Francia. En este país desarrollado, la industria pasó de participar en la generación del 20% del PBI por año a sólo el 10% antes de la pandemia.
Una cuantificación similar sufrió la Argentina con la consecuencia, aquí como siempre fue desmesurado, de transformar el sistema capitalista de “utilidades y salarios”, en uno en el que los salarios han sido sustituidos por pagos de transferencia, es decir, no se trata de “retribuir”.
Estos pagos son los que obla el Estado -nacional, provincial, municipal- sea a sus trabajadores, sea a los beneficiarios de pagos sociales. Los fondos surgen de los tributos, en su mayor parte, del consumo o de los pagos de salarios y utilidades capitalistas.
Éxodo de empresas
La “desindustrialización” está acompañada de la “deslocalización”, es decir de la radicación de los capitales y plantas emigradas en otros países. No hay desindustrialización sin deslocalización y su correlato importación.
China, convertida en la fábrica del mundo, recibió el flujo capitalista de EEUU y de Japón y de todo Occidente. Argentina ha visto migrar parte de sus empresas industriales hacia Brasil (automotores, autopartes, textiles, pilas y baterías, artículos para el hogar, máquinas y herramientas, cosméticos, artículos para la higiene personal y del ambiente, etc.) y fundamentalmente un “desvío de inversiones”: gran parte de la producción de transables se pasó a Brasil.
Desindustrialización no significa que el mundo produce menos industria, sino que la desindustrialización es la contraparte de la “deslocalización”. La industria que se deja de producir en una parte, deslocalización, se convierte en industria de otra parte y se transforma en importación de aquél bien que se deslocalizó.
La globalización, gobernada por las empresas multinacionales, es la deslocalización que se convierte en importación. Este fenómeno se hace patente en la pandemia no tanto por lo que se deslocaliza, inclusive a nivel regional, sino por lo que no se produce y se requiere como prioridad.
Las economías de alto desarrollo, como la francesa, han soportado ese proceso generando recursos para financiar el consumo importado de lo que ahora no producen. Pero lo que sí ha ocurrido es una caída del nivel real de los salarios y un proceso de creciente desigualdad.
El Estado de Bienestar, el capitalismo promovido o asociado al Estado, ha estado asociado a salarios reales en alza y mejoras en la distribución del ingreso.
El capitalismo gobernado por las empresas multinacionales ha convivido con un retroceso en los salarios reales y en la progresividad de la distribución “urbi et orbi”. Pero, la contrapartida es la explosión industrial de China, la explosión de sus clases medias y la mejora en los salarios reales urbanos chinos. La mejora en la distribución en China, dado el enorme avance de las nuevas clases ricas, requiere una incorporación masiva de las poblaciones que aún no participan de ese proceso.